Omaris Clemente Polo

Se crió en Tolú Viejo, con costumbres de pueblo, como la tranquilidad y el saludo cordial con todos. De ahí le quedó la sonrisa eterna, que le ha ayudado a lidiar las épocas difíciles y a ganarse el afecto de los vecinos. En particular, el de los muchachos en riesgo con los que ha trabajado.
A los diecinueve años se fue a vivir a San Pedro (Sucre) la tierra de su esposo, César Estrada. Luego vinieron al barrio El Pozón. “Empecé una vida diferente, me encontré con una gran ciudad; en el pueblo uno vive seguro, aquí me daba miedo ir al Centro por temor a que me hicieran daño”.
Ocho años en arriendo y los a mandaron desocupar. Por la necesidad se metieron de invasores y luego sufrieron las consecuencias de una ola invernal: “nos inundamos tres veces, me fue a visitar la Cruz Roja y vieron mi situación con mis hijos pequeños, por eso llegamos a Ciudad del Bicentenario”.
“Acá la vida nos cambió completamente: las calles son de pavimento; las casas de material y con mejores condiciones; mis hijos están más seguros. Es otro nivel de vida. Mis hijos llegaron pequeños; les dio duro el cambio porque yo no los dejaba salir, pero ahora ya no quieren mudarse. Me decían –Mami, este es el barrio más lindo, aquí no hay barro ni inundaciones–. Las costumbres eran distintas, pero teníamos que amoldarnos a nuestros vecinos. Vivimos en un cuarto piso de las torres, en una de las mejores manzanas, mirando a Parques de Bolívar”.
Sonrisas que abre puertas
En su nuevo barrio se encontró con una vocación comunitaria que no sabía que tenía. “De la Fundación Santo Domingo, me invitaron a hacer parte del comité de culto. Ahí empecé a relacionarme, perdí el miedo a hablar y fui coordinadora del propio comité; fue una experiencia inolvidable. La actividad que más me marcó fue el Día Internacional de la Sonrisa, ahí pensé –¡Epa, esto va con mi personalidad!–”.
“En el comité de culto estábamos católicos, testigos de Jehová, adventistas y cristianos evangélicos, yo hago parte de este último. Juntos trabajamos el tema de la espiritualidad y fomentamos los valores en los niños. Ahora ese comité está quieto, pero es un espacio de diálogo donde se respetan las distintas creencias”.
“Cuando la comunidad ya me reconocía por mi labor, me llamaron de la fundación para hacer parte de un proyecto con jóvenes. Nos decían que aquella manzana era peligrosa, pero junto a mi amiga Ana nos hicimos querer por los chicos; queríamos luchar por ellos”.
Sembrar amor
“Me aferré mucho a los muchachos, porque quería que cambiaran. Si necesitaban algo les ayudaba; me desvivía por ellos si no los veía o estaban peleando. Un día con la señora Ana nos metimos en una pelea y casi nos lastiman, pero al mismo tiempo también nos protegían. Una mamá me dijo –¡Caramba, mi hijo la defiende más a usted que a mí–”.
Aunque encontraron una respuesta positiva en los muchachos, no era lo mismo con algunos vecinos: “Una vez a la señora Ana y a mí nos gritaron que éramos marihuaneras porque nos metíamos en un monte a buscarlos: –Oigan, vengan que ya llegó el profesor y la psicóloga para las clases–”.
“Nosotras hemos llorado con ellos, que no tienen esa comunicación y esa confianza con los papás. Un día uno me dijo –Madre, mi papá me dijo que yo no valía nada, que era lo peor para él–. Por eso quisimos empezar con las familias, pero los padres no cooperaron”.
“Después de tres años el proyecto se acabó, pero todavía existe el respeto de ellos por nosotras. Me dicen –Ella es la seño’ que estaba con nosotros en el proyecto, ella es mi madre–. Lo mismo le dicen a la señora Ana. Lo que más admiro es que quedó algo sembrado en ellos. Un día se me acerca un joven, que aún está en sus peleas y en las drogas, y me dice –Yo todavía recuerdo las palabras que me dijiste, madre: que yo sí puedo salir adelante. Sé que algún día voy a salir de esto–”.
“Le doy gracias a Dios porque varios han cambiado, ya no quieren seguir esa vida; ahora piensan en sus familias y en sus hijos. Uno está trabajando en Parques de Bolívar; otro en Bogotá; hay un joven en Nelson Mandela que está reformado; otro de la supermanzana 75B que también está reformado y trabajando en Bocagrande. Son cosas que me dan alegría, me hacen saber que nuestro trabajo no fue en vano”.
Pintando futuro
Desde hace algún tiempo Omaris trabaja en servicios generales del CDI Bicentenario, una labor que la ocupa hasta las dos de la tarde. Eso tiene que conciliarlo con su nueva ocupación en un proyecto comunitario con Pintuco, en estrecho contacto con sus vecinos. “A mí me gusta estar con mi comunidad, aunque es un poquito agotador levantarme temprano, y luego tanto ir y venir. Antes me cohibía de trabajar porque los niños estaban pequeños, pero ya están grandes y son mi motivación”.
“De mis cuatro hijos Laurie Sofia, tiene veintiún años; Esteban Elias, dieciocho; Estefany Sandi, dieciséis; y el último es Santiago Andrés, que tiene catorce. Además, tengo un nieto, Jeremy Andrés. Aunque anteriormente quería irme, ya no me quiero mover de mi casa, la amo. Espero que mis hijos sigan aquí y ojalá que alguno quiera trabajar por la comunidad”.
Ana Cristina Blanquiceth

Cuando Ana Cristina recibió el beneficio de su apartamento en Ciudad del Bicentenario, hace siete años, estaba feliz y agradecida con Dios y con la vida. Por fin tenía un techo propio y dejaría de pagar arriendo. Pero sus hijos no estaban tan contentos.
Los tres hijos mayores se habían hecho su espacio en el barrio La Esperanza, donde habían vivido los últimos años, y sentían que acá iban a tener que comenzar de cero.
“Dos días antes de mudarnos me dijeron –Ma’, ¿sabes qué? Allá en la cancha de la casa donde nos vamos a mudar mataron a tres del Pozón–. Yo sabía por dónde iba la cosa y les dije –Bueno, pueden matar a veinte, pero nos vamos mañana–”. Como vieron que estaba decidida no tuvieron otra opción y me dijeron que era mentira, que lo habían inventado todo”.
Lideresa desde temprano
Ana Cristina nació y se crió en el barrio 7 de Agosto, en medio de las travesuras con los primos y las trepadas a los dos árboles de la casa, a los que subía con mucha agilidad. Un día el abuelo José la dejó más de una hora allá arriba porque quién la había mandado a subirse y no saber cómo bajarse.
La muerte de ese abuelo marcó la mudanza al barrio Palestina, con su hermana mayor. “Tenía dieciocho años. Fue un cambio difícil porque pasé de una casa grande y cómoda a una más pequeña: allá no había agua, luz ni nada. Yo estudiaba en la nocturna y en el día ayudaba con las cosas de la casa. No me alcancé a graduar, llegué hasta octavo y después pensé que estaba muy vieja para volver a intentarlo”.
Y a los diecinueve le dio un giro a su vida cuando en Palestina armaron la Junta de Acción Comunal y la invitaron al Comité Cultural. “No sabía nada y ahí me enseñaron. Así empecé en el liderazgo aunque no lo sabía”.
Fueron más allá de los actos culturales y la recolección de fondos. “Desde ahí los jóvenes impulsamos que el servicio de agua llegara a Daniel Lemaitre y barrios vecinos; tocamos las puertas en la Alcaldía y de Aguas de Cartagena y acordamos un esquema 50-50: nosotros pagábamos con trabajos y ellos colocaban lo correspondiente. Nos turnábamos por familia, hasta las mujeres tirábamos pico para cavar y meter la tubería. Cuando salí de Palestina, a los veinticuatro años, ya había agua, alcantarillado, luz y gas; fueron años bastantes productivos”.
Otra esperanza
Ana se mudó entonces a La Esperanza, donde su mamá. Allá, por puro gusto, retomó la organización de eventos comunitarios: regalos para los niños en Navidad, fiestas, reinado, recolección de fondos. En algún momento se retiró para enfocarse en proveer el sustento de la familia: sus cuatro hijos y apoyar a su mamá.
“Me ha tocado sola sacarlos adelante, ha sido duro, aunque al mayor el papá le dió todo. A la niña le quedó una parte de la pensión de su papá, que era militar. Trabajé quince años como mensajera y aseadora en una clínica dermocosmética que me pagaba todas mis prestaciones”.
Luego llegó a Ciudad del Bicentenario. “A través de la Fundación Santo Domingo nos capacitamos en la escuela de liderazgo. Ahí conocí a Omaris, nos hicimos buenas amigas, tanto que nos decían Tola y Maruja o las gemelas inseparables. Juntas presentamos un proyecto con jóvenes, nos enfocamos en que éste tenía que ser un barrio de paz. Logramos capacitar a los jóvenes de la manzana 76B con el acompañamiento de la Policía y de la Secretaría del Interior”.
“Los jóvenes venían, hacían una o dos actividades en tres semanas, se perdían y no aparecían más. Con Omaris teníamos que corretearlos y meternos al monte para que vinieran a las capacitaciones”. Aún así los jóvenes entendían el esfuerzo que hacían ese par de mujeres del barrio y las querían. Aún las saludan con mucho respeto y cariño.
“Después estuve en el Consejo Administrativo e hicimos cosas por la comunidad, aunque la gente no agradece mucho y cree que todo se hace por el interés de algo. Ahí duré dos años en contra de la voluntad de mis hijos, que me decían que no querían que hablaran mal de mí. Antes había que estar detrás de la gente, pero ahora se están empoderando de su barrio y de su manzana. Ahora estamos pensando en cerrar el conjunto y contar con el apoyo de un administrador”.
Abuela feliz
Aquí ha visto a sus hijos salir adelante: Winnis, de treinta y un años, estudia trabajo social; Jorge, de veintinueve, estudió naviera y portuaria y trabaja como jardinero; Jainer, de veintisiete, estudió estuco y pintura en el SENA y es operario en el aeropuerto; y Sharith Lizet, de catorce años, aún está en el colegio. A sus cincuenta y un años tiene cinco nietos y le fascina ser abuela.
“Aunque me hace falta la actividad, ahora estoy creciendo en Cristo, voy a la iglesia cristiana ‘Cristo mi refugio’, en la manzana 79 y quiero iniciar otros proyectos. Con mi hijo, que también asiste, queremos hacer actividad ambiental con jóvenes”.
“Siempre he sido muy feliz aunque antes tenía el carácter fuerte, pero siempre he sido una mujer muy sonriente, Omaris y yo nos parecemos mucho en eso; le digo tal cosa y se ríe, me dice tal cosa y yo me río, y así nos la pasamos”.
“Después de aquel embuste y la resistencia para venir a vivir aquí mis hijos están felices. Un día les dije bromeando –Voy a vender este apartamento y me voy a regresar a La Esperanza– y ellos me respondieron –Nosotros no vamos más para allá–. Creo que lo que más les gusta es que es una casa propia y aunque ya tienen sus familias, viven cerca mío; hicieron amigos y me ven contenta con mi apartamento, feliz de la vida y con buenos vecinos”.

Un gran atleta y una madre campeona
“El primer campeonato que gané fue en Cali como en el 2014 pero yo competía desde el 2010. Cuando lo gané sentí mucha alegría y orgullo, gracias al profesor, a las prácticas, el esfuerzo y a Dios. Luego gané muchos otros campeonatos. Habría que contar las medallas para saber, pero son más de veinte”, cuenta Andrés.

Las vocaciones de Edward Antonio Zúñiga
Ha sido boxeador, pintor, albañil, ceramista, viajero y cuando ha hecho falta también ha excavado y tirado machete en el campo. En nuestro barrio ha sembrado cientos de árboles, es líder comunitario, responsable del shut de basura de su sector y el tiempo le alcanza para ayudarle a su compañera en el restaurante.
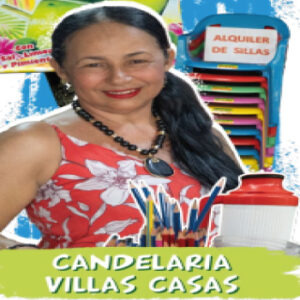
Unas variedades que dan vida
Las tiendas misceláneas nos resuelven de todo en el barrio: los útiles escolares, los productos de aseo y belleza, la fotocopia de última hora y hasta las sillas para la fiesta infantil. Tres emprendedoras nos cuentan cómo comenzaron y evolucionaron sus negocios y si ven espacio para nuevas iniciativas así en Ciudad del Bicentenario.

Un refugio a la vista de todos
La biblioteca de Ciudad del Bicentenario está hoy en un extremo del macroproyecto urbano, pero algún día estará en su corazón. Algo parecido sucede con su uso: por ahora no es masivo, pero poco a poco está conquistando el afecto, sobre todo de jóvenes que encuentran en ella un espacio para vivir y soñar.

Nuestras terrazas floridas
Adalgiza Porto Triviño siempre pensó en tener un jardín en su nueva casa. Al llegar hace seis años a Ciudad del Bicentenario lo comenzó con su hermana Celia, quien trajo la mayoría de las plantas que hay en la terraza y en el patio. Celia, lamentablemente, murió hace un año, pero las plantas que cultivó…

Empleo en Bicentenario: Tres sueños cumplidos
Para conseguir empleo en Cartagena no basta con las ganas. Hay que pedalear, esperar, adaptarse a lo que pide el mercado laboral y apoyarse en las oportunidades de guía y formación que van surgiendo. Tres vecinos nos cuentan su historia hasta conseguir un empleo formal. Todos han pasado por los programas de la Fundación Santo…

¿Y cómo consigo empleo en Cartagena?
No hay una fórmula mágica, pero sí unos buenos pasos previos que a muchos les han funcionado. Freddy Anaya y su equipo llevan varios años integrando a vecinos de Ciudad del Bicentenario en el mercado laboral de la ciudad. Tienen recomendaciones útiles para quienes buscan empleo, especialmente los más jóvenes, a quienes el desconocimiento y…
Compártenos para que más personas puedan leer nuestras ediciones online.
